El absurdo origen del arte
por VALENTÍN ROMA
BLASFEMIA 2: MANOS
Dicen aquellos que saben que quien verdaderamente torea en la tauromaquia no es el torero sino el miedo; que en la escritura escribe el silencio y no el autor; que en el boxeo pelea la resistencia, no el púgil y, por último, que en la pintura quien pinta, antes que el artista, es el espacio vacío del cuadro.
Sin duda este argumento posee un gran potencial poético, aunque llama la atención que las cuatro disciplinas a las que se refiere sólo tengan en común una cosa: todas ellas se hacen con las manos.
¿Podríamos decir entonces, dándole la vuelta a las teorías de los expertos, que un modo rápido y fiable para medir la eficacia de estos territorios es, simplemente, observar en qué punto se inhiben las manos del torero, las del escritor, las del boxeador, y las del pintor, es decir, cuándo todas esas manos se quedan quietas?
Seguramente sí, al menos desde el ámbito evanescente de la lírica, aunque tengo mis dudas al imaginar qué pasaría al trasladar esta parábola hacia el ámbito de lo real. En cualquier caso a quién le importa la molesta y enredada realidad, sobre todo después de haber comprobado cuan tranquilos viven los conceptos dentro del placebo de lo indemostrable, hasta que llega alguien inoportuno, apelando al sentido común, y se empeña, nunca se sabe porqué, en certificar qué tienen esas mismas ideas de poco etéreo, qué nos dicen realmente.
Sea como fuera, no es éste el lugar donde deshacer semejantes entuertos, que cada cual se agarre a lo que más le convenga, unos a la poesía y otros a la exactitud, pues en ninguno de los dos sitios se está del todo satisfecho e íntegramente apaciguado. Pensar tiene este tipo de contrapartidas y sentir ya no digamos. Por eso, en lugar de explorar qué cosas dejan de hacer las manos, tal vez será mejor recorrer qué es aquello que realizan e, incluso, algo más interesante: cómo la mano se ve a sí misma.
Pondré unos cuántos ejemplos.
Después de visitar la cueva de Chauvet, John Berger escribió que el nacimiento del arte fue, probablemente, una mezcla indeterminada de extravagancia y atribulación. Por supuesto, se trata de otra idea impalpable, aunque en este caso Berger no la pensó en la soledad de su estudio, oteando una biblioteca interminable de libros, al lado de una ventana por donde acaso se colaba esa claridad matutina que tanto gusta a los escritores y que les hace decir cosas solemnes, extraordinarias e irrebatibles. Y es que Berger intuyó el origen absurdo del arte estando de cuclillas, mientras gateaba por la famosa gruta de Chauvet con una lámpara de keroseno, parado ante la impronta granate de una mano pintada sobre la roca viva, hace 32.000 años.
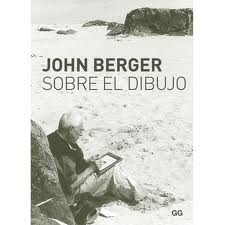 Al menos eso es lo que el escritor inglés nos cuenta en su libro Sobre el dibujo, donde también habla de Vincent Van Gogh, Antoine Watteau y Martin Nöel, entre otros. No obstante, siendo éste un ensayo que recrea la delicadeza de un buen número de manos afanadas en el arduo y difícil arte de dibujar, y siendo éste, también, uno de esos textos característicos de John Berger, donde en el fondo no se explica nada concreto y todo fluye –por decirlo gaseosamente– hacia la búsqueda de una volátil sonoridad ambiental, me parece que el mejor escrito sobre esa idea de la mano que dibuja y, en general, sobre el poder de la mano, lo proporciona, paradójicamente, una fotografía, una imagen un tanto prosaica en la que aparece el artista Juan Muñoz también en cuclillas, pero no ante una pintura de época auriñaciense, sino delante de tres cubiletes de trilero, el del medio con una bolita blanca en su interior.
Al menos eso es lo que el escritor inglés nos cuenta en su libro Sobre el dibujo, donde también habla de Vincent Van Gogh, Antoine Watteau y Martin Nöel, entre otros. No obstante, siendo éste un ensayo que recrea la delicadeza de un buen número de manos afanadas en el arduo y difícil arte de dibujar, y siendo éste, también, uno de esos textos característicos de John Berger, donde en el fondo no se explica nada concreto y todo fluye –por decirlo gaseosamente– hacia la búsqueda de una volátil sonoridad ambiental, me parece que el mejor escrito sobre esa idea de la mano que dibuja y, en general, sobre el poder de la mano, lo proporciona, paradójicamente, una fotografía, una imagen un tanto prosaica en la que aparece el artista Juan Muñoz también en cuclillas, pero no ante una pintura de época auriñaciense, sino delante de tres cubiletes de trilero, el del medio con una bolita blanca en su interior.
Viendo esta foto algunos dirán que el momento punzante de ella son los cubiletes y, más aún, la paradoja de que éstos sean transparentes. Por el contrario, otros plantearán que esa absurdidad naïf del engaño desvelándose tiene mucho de extravagancia y un poco de atribulación, igual que el nacimiento del arte. Habrá sólo unos pocos que recordarán la leyenda pícara que siempre acompañó a Juan Muñoz. Yo, sin embargo, prefiero fijarme en las manos abiertas del artista un poco movidas de foco, enmarcando los tres vasos y como diciendo “esto es lo que es”, quizás planteando, igual que el torero, el escritor, el boxeador y el pintor, que en el arte del trile, quien engaña no es el trilero sino la propia transparencia, pues ya se sabe que si hay algo auténticamente falso es la nitidez.
 Antoni Tàpies, uno de los pintores que más utilizó las manos en sus cuadros, decía, citando a Eudald Serra, que el primer autorretrato realizado por los hombres era la huella del pie de un australopithecus sobre el barro seco, vista por éste dos días después de haberla ejecutado.
Antoni Tàpies, uno de los pintores que más utilizó las manos en sus cuadros, decía, citando a Eudald Serra, que el primer autorretrato realizado por los hombres era la huella del pie de un australopithecus sobre el barro seco, vista por éste dos días después de haberla ejecutado.
Puede parecer que ya estamos aquí con otra idea vaporosa, aunque en el fondo creo que Tàpies y Eudald Serra hablaban de algo más complejo que la mano o el pie, que el fango o la tierra firme: pienso que ambos se referían a lo accidental que resulta cualquier autorretrato, a la extrañeza que éste alimenta.
En el arte hay pocas cosas más difíciles de explicar que ese impulso por el cual los artistas desatienden todo aquello que les rodea para mirarse a sí mismos. Porque delante de un autorretrato nunca acabamos de comprender, nunca sabemos si los artistas tomaron su cara como un tema fácil e inmediato o, por el contrario, si pretendían sobrepasar la vanidad y el pudor en busca de algo diferente.
Más allá de ejemplos concretos, existe una desproporción entre la condescendencia con la cual observamos los autorretratos y el brío emocional, incluso la brutalidad, que se le supone a un artista por el simple hecho de estar representándose. Tal vez eso explicaría porqué, cuando nos situamos delante del rostro de un artista, casi nunca hablamos de la calidad de la piel, de la disposición de los dientes o del bigote. En su lugar, en lugar de describir la materia física que allí aparece, uno suele referirse a la hondura metafísica, al paso del tiempo, a la culpa o a la arrogancia, ideas, todas ellas, bien etéreas, conceptos, todos éstos, que podrían narrar cualquier cara y cualquier personalidad, pues son nociones tan genéricas como los augurios del horóscopo.
 Pero volviendo a la mano querría recordar dos ejemplos que amplían todo lo que hemos dicho hasta el momento: uno es el Diadumenos de Policleto, que según José Emilio Burucúa cumple exhaustivamente con los criterios que identifican una obra maestra, a pesar de que en su estado actual dicha estatua carece de manos; el otro es The Invisible Hand of the Market de Hans Haacke, un cartel donde no aparece una mano sino un guante, uno de esos guantes blancos irrisorios, poco aristocráticos, que recuerdan a los personajes de los dibujos animados o los magos de provincias, un guante que bien podría llevar Juan Muñoz en la fotografía que antes he mencionado, la de los cubiletes de trilero transparentes.
Pero volviendo a la mano querría recordar dos ejemplos que amplían todo lo que hemos dicho hasta el momento: uno es el Diadumenos de Policleto, que según José Emilio Burucúa cumple exhaustivamente con los criterios que identifican una obra maestra, a pesar de que en su estado actual dicha estatua carece de manos; el otro es The Invisible Hand of the Market de Hans Haacke, un cartel donde no aparece una mano sino un guante, uno de esos guantes blancos irrisorios, poco aristocráticos, que recuerdan a los personajes de los dibujos animados o los magos de provincias, un guante que bien podría llevar Juan Muñoz en la fotografía que antes he mencionado, la de los cubiletes de trilero transparentes.
Desde hace aproximadamente doscientos años, concretamente desde que Hegel escribió la Fenomenología del espíritu y Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, la pregunta sobre qué factores hacen eterna una obra de arte se enmarca dentro de un horizonte que ya no puede eludir la contribución de la economía. Así, la mano invisible del mercado –el conocido término del filósofo escocés– es también el brazo ejecutor de la estética, dedos que al señalar protegen contra las garras del tiempo, dedos que viajan a través del valor y de su densidad poética: dedos, en definitiva, que cuentan dinero.
Llegamos aquí a otro tema insondable que, sin embargo, tiene unas raíces cronológicas muy precisas. Se trata del reverso del progreso, de la aparición de normas, reglas y taxonomías a partir de las cuales se ordenan las narraciones del arte y de la economía, así como los parámetros que rigen la vida concreta de los individuos. Permitidme traer a colación un acontecimiento que puede parecer rocambolesco desde un punto de vista historiográfico, aunque pienso explica perfectamente ese furor legislativo de finales del siglo XVIII. Se trata de la aparición del fútbol, que también surgió en los mismos colegios británicos donde se impartía la doctrina liberal del sentido común promovida por Adam Smith, en las mismas aulas donde la belleza clásica de Hegel era venerada.
 Porque el balompié nació un poco a la manera del capitalismo, es decir, como un intento de unificar diversos regímenes deportivos que poseían sus propias reglas específicas. Así, los tres conceptos claves en el origen del fútbol fueron el propio dibujo del campo, que acotaba el espacio físico de juego, facilitando la contemplación pasiva; el tiempo de desarrollo, que organizó los ritmos de la contienda y permitió regular los grados de suspense y, por último, la aparición del árbitro, quien segregaba a todo aquel que infringiese cualquier código previamente establecido.
Porque el balompié nació un poco a la manera del capitalismo, es decir, como un intento de unificar diversos regímenes deportivos que poseían sus propias reglas específicas. Así, los tres conceptos claves en el origen del fútbol fueron el propio dibujo del campo, que acotaba el espacio físico de juego, facilitando la contemplación pasiva; el tiempo de desarrollo, que organizó los ritmos de la contienda y permitió regular los grados de suspense y, por último, la aparición del árbitro, quien segregaba a todo aquel que infringiese cualquier código previamente establecido.
Un territorio definido, un tiempo estricto y un vigilante aleccionado: ¿no es esto la descripción de un museo? ¿no se aparece aquí una radiografía exacta del espacio público? ¿no vemos, en estas tres categorías, cierto autorretrato del Capital, como le gusta decir a Agustín García Calvo?
 Cuentan que hubo un partido de fútbol legendario que enfrentó a los participantes en la película Saló contra los actores y técnicos de Novecento. Este enfrentamiento se saldó con el resultado de 5 a 2 a favor de las hordas de Bernardo Bertolucci, quien igual que Robert de Niro y Gérard Depardieu observaron el match desde la grada. Quien sí participó fue Pier Paolo Pasolini, que abandonó el terreno de juego antes de tiempo, blasfemando contra sus compañeros.
Cuentan que hubo un partido de fútbol legendario que enfrentó a los participantes en la película Saló contra los actores y técnicos de Novecento. Este enfrentamiento se saldó con el resultado de 5 a 2 a favor de las hordas de Bernardo Bertolucci, quien igual que Robert de Niro y Gérard Depardieu observaron el match desde la grada. Quien sí participó fue Pier Paolo Pasolini, que abandonó el terreno de juego antes de tiempo, blasfemando contra sus compañeros.
El arte apareció como una mezcla de extravagancia y atribulación, pero el fútbol condensa, según Pasolini, la cursilería de los hombres, sus íntimas necesidades épicas y unas dosis importantes de ira. Es ésta una maravillosa definición para una disciplina que se hace con los pies, en la que no pueden intervenir las manos.
0 comentarios